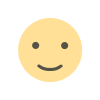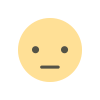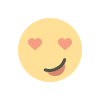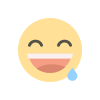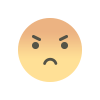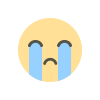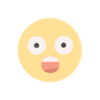Por Carla Alegría Vásquez (cientista política, politóloga y experta en desarrollo organizacional y políticas públicas)
Desde el 30 de enero de 2024 se discute un proyecto que busca por fin reconocer a los ríos como ecosistemas esenciales para la vida. No es menor. Llevamos décadas con reformas a la Ley General de Medio Ambiente, al Código de Aguas, la ley de humedales urbanos, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas… pero en ninguna se toca frontalmente la necesidad de proteger los ríos como lo que son: corredores vivos de agua, vida, cultura, historia y dignidad. Y la pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando en puntas de pie?.
En la Comisión de Medio Ambiente del Senado, este 14 de abril de 2025, los autores de la iniciativa recordaron justamente esto: que ninguna ley ha abordado de forma contundente la degradación sistemática de nuestros ríos —por embalses, por el cambio climático, por la extracción indiscriminada de áridos. Y aún así, en medio de diagnósticos técnicos que reconocen las más de 1.250 cuencas y 26 mil glaciares, pareciera que los legisladores siguen sin escuchar lo que las comunidades llevan años gritando. ¿Qué se necesita para que los territorios sean escuchados sin maquillaje?.
Se cita el marco jurídico internacional: la Convención Ramsar ratificada en 1967, el marco de los derechos humanos, los compromisos de uso racional del agua, las buenas prácticas de países como Finlandia, Canadá, España o Estados Unidos. En Chile hay gobernanza institucional, sí: juntas de vigilancia, comunidades de aguas, diagnósticos territoriales, decretos de escasez hídrica… pero la realidad sigue siendo una: nuestros ríos están en estado deplorable y la ciudadanía no tiene acceso efectivo a su defensa.
Juan Pablo Orrego lo dijo con toda claridad: "Nadie le pone el cascabel al gato". Demasiado políticamente correcto, demasiado cuidado con los sectores “productivos”: energía, minería, forestales, salmoneras. Y mientras tanto, las reservas de caudal se están proponiendo solo para ríos remotos, poco explotados, los “menos problemáticos”. ¿Y los ríos más intervenidos, los más contaminados, los más saqueados? Esos no reciben protección porque ya son "productivos".
El Senador Sergio Gahona, de Coquimbo, pone en duda el proyecto porque “ya existe legislación suficiente”. Es el mismo discurso de siempre: institucionalidad hay, leyes hay, ¿entonces para qué avanzar más? Pues porque la institucionalidad actual no garantiza la protección real del agua, ni la voz de las comunidades, ni el equilibrio ecológico. Porque lo que hay sobre el papel no se vive en los territorios. Basta con subirse a una micro y mirar por la ventana para ver cómo corre menos agua, cómo avanzan las tomas de áridos, cómo se secan vegas, se entuban esteros, se parcelan quebradas.
Estamos llegando a un punto crítico. Mientras en el mundo las comunidades empujan cada vez con más fuerza —y a veces con más rabia— por justicia ambiental, en Chile seguimos debatiendo con guante blanco. Y se vienen elecciones presidenciales. ¿Qué discursos vamos a escuchar? ¿Más llamados a diálogos gratos y consensos sin alma? ¿O por fin alguien hablará claro y tomará partido
real por la defensa de los territorios? el río Maule, el río Loncomilla, el río Achibueno, el río Putagán, el río Longaví, el río Perquilauquén, el río Ancoa, el río Melado, y el río Purapel, todos contaminados, intervenidos, varios muertos en sus caudales y siguen hablando de caudal ecológico.
No es falta de marcos legales. Es falta de voluntad política, de coraje moral, de conexión con la tierra. Hasta cuándo vamos a seguir siendo diplomáticos mientras los ríos se mueren frente a nuestros ojos.
(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias